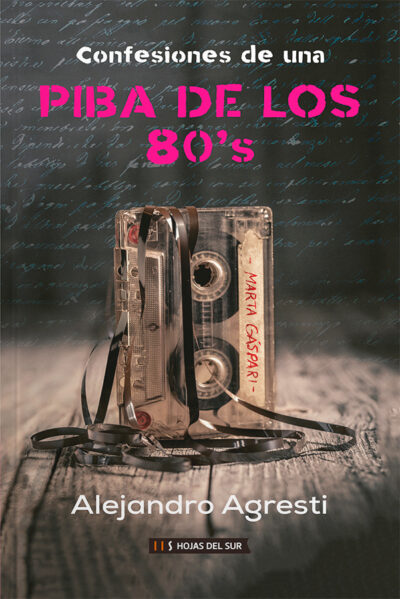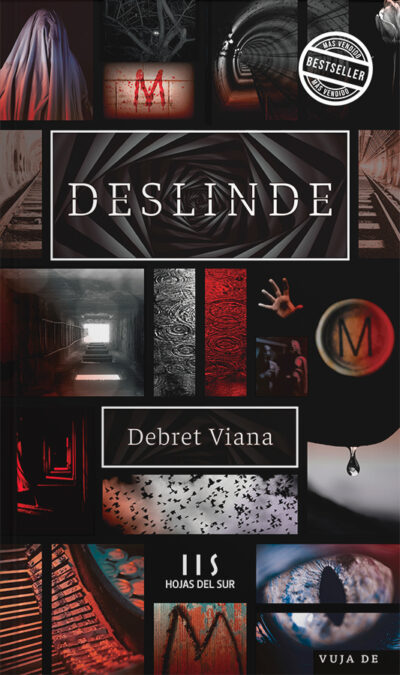Cuentos
HISTORIA DEL SUICIDA Y SU SALVADOR // de Carlos Rey
Simón Ramírez ya había intentado matarse cinco veces. Esta fue, entonces, la sexta. Un vecino lo encontró semiinconsciente en la cocina, había abierto el gas y cerrado la ventana. Por suerte José Parrales, que después de los cinco primeros intentos de Simón, en la última junta vecinal se había ofrecido a vigilarlo, lo encontró antes de que fuera demasiado tarde.
Ninguno podía entender que Simón, un chico de lo más atento y simpático, quisiera matarse. Cuando alguien se lo encontraba en la calle, o haciendo las compras del día, y lo saludaba con el respetuoso buen día, Simón, respondía de lo más alegre, se paraba a conversar, y siempre tenía algún chiste nuevo preparado. Por eso todos lo querían, perderlo hubiera significado un golpe muy duro para el barrio.
Por qué Simón Ramírez quería matarse, nadie lo sabía. Incluso no faltó vecino, de esos directos y paternales, quien sin vueltas le preguntó por qué quería hacerlo, a lo que Simón, después de encogerse de hombros, decía que no lo sabía. La conversación se daba más o menos así:
–Simón, querido, ¿por qué querés matarte?
Y Simón respondía:
–No lo sé.
Pero el vecino no se daba por vencido y seguía indagando:
–¿Tuviste algún trauma en la infancia?
–No.
–¿Te sentís solo?
–No.
–¿Una mujer rompió tu corazón?
–No.
–¿Estas enfermo?
–No.
–¿Cometiste un delito?
–Tampoco.
–¿Sos acaso un nihilista?
–No lo soy.
Y ya, rendido, el vecino volvía a su pregunta inicial:
–Simón, querido, ¿por qué querés matarte?
Y Simón respondía:
–No lo sé.
Evidentemente, la inclinación a la muerte era un misterio, incluso para él. Pero los vecinos lo querían demasiado para dejar que se matara, por lo que se organizaron para mantenerlo con vida. Y gracias a esa vigilancia José Parrales pudo encontrarlo y salvarle otra vez la vida. Ahora Simón se encontraba en el hospital, ya fuera de peligro, y pasaba su tiempo jugando al ajedrez o a las cartas con los amigos que lo visitaban. Reía y contaba chistes, y nada hacía pensar que estuviera ahí por un intento de suicidio, otro más. Pero cuando saliera debería ver de nuevo al psiquiatra. Esa era la rutina y él lo sabía y la había cumplido desde la primera vez que intentó matarse.
El psiquiatra se llamaba Jacobo Fijman. Después de cinco intentos de suicidio y varias sesiones de análisis la relación entre ambos se había tornado amistosa. El Dr. Fijman se había dado por vencido de develar el misterio que llevaba a Simón Ramírez a buscar la muerte, no porque le importara poco la salud de su paciente, sino porque después de intentarlo tanto había concluido que Simon Ramírez no tenía un motivo real para matarse. Pero, entonces, ¿por qué lo hacía? El Dr. Fijman prefería leer poesía antes de seguir indagando. De hecho era de lo único que hablaban en las últimas sesiones: de poesía. Jacobo era un poeta aficionado, y le hizo leer a Simon sus poemas. Simon gustaba de ellos, y sin ser un crítico serio había acertado en tres o cuatro puntos muy concretos después de su lectura que al Dr. Fijman le cayeron muy bien en su ego de artista. Ahora el doctor esperaba a Simon para continuar hablando de poesía. Había escrito nuevos poemas y quería saber la opinión de Simon.
Simon Ramírez llegó a las nueve en punto a la clínica para ver al Dr. Fijman, y se sentó en uno de los sillones a esperar su turno.
–Hola, Simon –le dijo el Dr. Fijman cuando lo vio entrar en su consultorio. –Entonces, ¿ya vamos por el sexto?
–Sí. –respondió Simon.
–¿Querés hablar de eso?
–No.
–¿Y de qué vamos a hablar?
–¿Escribiste nuevos poemas?
–Sí.
–Me gustaría leerlos.
Simon leyó los poemas de Fijman, y los encontró muy satisfactorios. Le dijo que era un poeta genial, y que debía pensar en publicarlos, por lo que Fijman esbozó una exagerada sonrisa. Pasaron el tiempo que les quedaba intercambiando sensaciones sobre los poemas y cuando se cumplió la hora se despidieron como dos amigos y no como doctor y paciente.
En la calle, Simon se repetía mentalmente un verso de los que leyó de Fijman. Le gustaba la imagen que representaba y el sin sentido de las palabras:
roe mi frente dura el lobo de la media noche
Estaba de buen ánimo. José Parrales se lo cruzó y como lo vio tan concentrado tuvo miedo de que algo malo le pasara.
–Hola, Simon, ¿estás bien? –le preguntó.
–Hola, José –respondió Simon. –Estoy perfecto, sólo que venía pensando en un verso que leí hace un momento, y no logro entender su sentido ¿Qué pensas vos que puede significar esto?:
roe mi frente dura el lobo de la media noche
–Ay, Simon, –dijo José, espantado –Soy carpintero, no tengo nada que ver con la poesía y su forma rara de decir las cosas.
–Es verdad, es rara, pero linda, ¿no te parece? –respondió Simon.
–Puede ser –dijo Parrales, y cambió de tema. –¿Fuiste a ver al doctor?
–Vengo de ahí.
–¿Y pudo ayudarte?
–Sí, me hizo leer unos poemas realmente simpáticos.
–¿Y cómo pudo ayudarte eso?
–No lo sé, pero ahora me siento muy bien.
José Parrales se alegró de que fuera así, y siguió su camino. Antes de alejarse todavía escuchó a Simon recitar:
roe mi frente dura el lobo de la media noche
Simon llegó al almacén donde solía hacer las compras diarias. El lugar estaba vacío de clientes.
–Hola, Anita –dijo al entrar.
Anita no respondió. Se concentró en lo que estaba haciendo. Se la veía ofuscada y nerviosa. Simon apeló a su encanto.
–¿Qué le dijo un burro a otro burro? –dijo.
–No lo sé –respondió, Anita, que había dejado de hacer lo que estaba haciendo.
–Me aburro.
Anita rió con todo el cuerpo, su cara se estiró como si fuera de goma y sus dientes, blancos como la nieve, brillaron con el sol que se filtraba por la vidriera del almacén.
–Tus chistes, Simon –dijo, cuando su cara volvió a su lugar – son los peores que escuché en mi vida.
–Pero gracias a ellos me querés.
–¿Cuándo nos casamos?
–A fin de año.
–¿Vas a estar vivo para esa fecha?
–Claro, Anita, yo no me voy a morir.
Se despidieron con un beso. Simon se sentía feliz de haber encontrado a esa mujer hermosa. Continuó camino a casa, en la que encontró a Tomás, su perro, quien lo recibió moviendo la cola. Había pasado todo el día sin comer y estaba hambriento. Simon lo acarició, le habló con diminutivos, Tomasito, gordito, perrito, etc., y le sirvió la comida. Después se dirigió al lavadero, agarró la soga para colgar la ropa y volvió al comedor. Ató la soga a la viga que sostenía el techo a un agua en el frente de la casa, se subió a una silla y con el otro extremo de la soga ató su cuello. Luego empujó la silla y se colgó.
Así lo encontró José Parrales, con sus piernitas temblando y la lengua como una tela roja desenrollada. Cuando lo desató Simon Ramírez todavía respiraba.
Los vecinos volvieron a reunirse para hablar del problema de Simon. Siete intentos de suicidio era algo serio. Simon ya no podía estar solo. Decidieron que era hora de que Anita se fuera a vivir con él.
Anita se mudó a lo de Simon. La pasaban bien juntos, conversaban largo y tendido, cocinaban y miraban tv, y cuando se cansaban de hacer eso cogían toda la noche. Se podía decir que eran felices.
Pasaron meses sin que Simon intentara matarse, y ya Anita comenzaba a creer que esa parte de su vida había quedado atrás cuando un día mientras preparaban la cena Simon agarró un cuchillo de la mesada y sin decir palabra se cortó las venas. Antes de hacerlo Anita vio cómo los ojos de Simon la miraban serenamente.
Tres días estuvo Simon internado, recuperándose de los cortes. En el acto, Anita había llamado a José Parrales, quien llegó rápidamente, como si hubiese estado esperando detrás de la puerta, y envolvió las muñecas de Simon con unos repasadores y lo cargó hasta el hospital. En el camino Simon entre sueños llamó a José su salvador.
Durante su internación Anita se reunió con los vecinos y todos juntos fueron a ver al Dr. Jacobo Fijman. El Dr. Fijman había encontrado una explicación a la enfermedad que sufría Simon, la que llamó delirium mortuori, que lo empujaba a atentar contra su vida sin que él se diera cuenta.
–¿Qué quiere decir eso, doctor? –preguntó Anita.
–Significa que cuando Simon intenta matarse lo hace sin ser consciente de su acto –dijo Fijman.
–¿Entonces, está loco?
–No, necesariamente.
El Dr. Fijman estaba muy satisfecho con la explicación que les había dado. Además, creía firmemente en su diagnóstico.
Anita y los vecinos abandonaron el consultorio del Dr. Fijman pensando que Simon estaba loco de remate, pero aún así lo querían y no dejarían que se matara, consciente o inconscientemente ¿Pero cómo cuidar a un hombre que de la nada podía matarse? No lo sabían, pero por lo pronto dejarían que José Parrales lo vigilara, algo que hasta ahora había hecho muy bien.
Simon continuó su vida al lado de Anita, y siendo tan amable y atento con los vecinos como siempre. Y descontando que en el transcurso del año José Parrales tuvo que salvarle la vida cinco veces más podría decirse que todo se desarrolló con normalidad. Pero de tan normal la vida de Simon se había hecho predecible. Ya nadie en el barrio se sorprendía cuando se enteraba que Simon había intentado suicidarse de nuevo, y que, como era costumbre, José Parrales lo había salvado, porque esa era otra de las cosas que también se había convertido en algo normal, que José salvara a Simon de matarse, porque José Parrales siempre llegaba a tiempo para socorrer a su vecino: ya sacándolo de la bañera antes de morir ahogado, ya agarrándolo del brazo cuando pretendía arrojarse a las vías del tren, ya haciéndolo vomitar cuando ingirió el frasco entero de pastillas para dormir; siempre José Parrales estuvo ahí para salvar a Simon Ramírez. Y a tal punto José se había mimetizado con su trabajo de salvador que cuando pasaba mucho tiempo sin que Simon cometiera su acostumbrado intento de suicidio, se sentía aburrido y la vida perdía, a sus ojos, sentido. Pero cuando lo salvaba, cuando lograba rescatarlo de la muerte irreparable ¡qué felicidad sentía internamente! ¡Qué satisfacción!
José no tenía esposa ni hijos, vivía solo y trabajaba en su propia casa, en el fondo, donde tenía su propio taller en el que confeccionaba sus muebles. Cuando le asignaron el cuidado de Simon al principio lo había aceptado como una tarea más, pero con el tiempo cuidar de la vida de Simon fue tomando mayor trascendencia para él, al punto que en los momentos en los que Simon se mantenía estable y sujeto a la existencia, su vida perdía importancia a sus ojos al no poder cumplir con su tarea más trascendente. Y eso comenzó a preocuparlo.
Un día que caminaba sin rumbo pensando en sus cosas y en otras, José se encontró con Simon, quien también caminaba sin rumbo pensando en sus cosas y en otras. Al verlo, José, le dijo:
–Ya sé lo que quiere decir el verso que una vez me recitaste:
roe mi frente dura el lobo de la media noche
–¿Sí? ¿Y qué quiere decir, José? –dijo Simon.
–Habla de nosotros dos, de la unión que tenemos. Ahora lo entendí, por eso debemos separarnos, ya no te rescataré más cuando quieras matarte, y vos me dejarás libre de tener que hacerlo.
–Me parece bien, José. –dijo Simon, y ambos se dieron la mano como buenos vecinos y siguieron su camino.
Ahora, separado de su salvador, era cuestión de tiempo que Simon finalmente se matara. José esperó en su casa la fatal noticia, mientras confeccionaba sus muebles, miraba tv, y comía cuando tenía hambre, pero los días pasaron y nadie tocó su puerta. Y así se mantuvo por semanas, lo que extrañó a José Parrales, que empezó a preguntarse si acaso Simon habría sanado de su enfermedad y ya no quisiera matarse, o si –pensar en esta posibilidad comenzó a desesperarlo– había encontrado un nuevo salvador para sus acciones límites.
Y por más que José se obligó a mantenerse al margen no lograba concentrarse en nada que no tuviera la figura de Simon Ramírez en el centro. Pensó, entonces, en volver a dedicar su vida a salvarlo pero tuvo que reconocer, decepcionado, que dado el tiempo transcurrido sin noticias de intentos de suicidio por parte de Simon era evidente que ya no lo necesitaba.
¿Qué iba a hacer ahora?, se preguntó José Parrales, mientras caminaba por la costanera, donde los vecinos solían ir a pescar los domingos; había llegado allí buscando un poco del aire de río para refrescar sus ideas, y ahora se encontraba bordeando el malecón y sintiendo la humedad del agua que chocaba contra el muro ¿Qué podía hacer? José detuvo sus pasos, y contempló el río que a sus pies se expandía como una gran alfombra verde. No lo pensó, sólo se dejó llevar por el impulso, sentir primero el frescor del agua en los pies y después lentamente en su cuerpo. Cuando le llegó al cuello lo dominó un escalofrío, pero no tuvo tiempo de pensar demasiado en eso, ya el agua lo cubría por completo, ensayó un movimiento con los brazos, de nadador primerizo, que luego abandonó, se quedó quieto, rígido, y dejó finalmente que su cuerpo se hundiera como una roca pesada. La mano que lo agarró del cuello de la camisa lo despertó de su sueño. En ese instante José tomó consciencia de que se estaba ahogando; comenzó a hacer movimientos bruscos con las manos y los pies tratando de llegar lo antes posible a la superficie, pero todos saben que esos movimientos en vez de ayudar empeoran el rescate, y quizá José lo intuyera porque al minuto dejó de moverse, pero también podía ser –y por los minutos que había pasado bajo el agua era muy probable que así fuera – que su rigidez se debiera a que estaba perdiendo el conocimiento; y sin duda se hubiera hundido irremediablemente si no fuera por aquella mano salvadora que seguía aferrada al cuello de su camisa. Ya no tenía fuerzas para levantar la cabeza y ver a la persona que intentaba rescatarlo, cerró los ojos y se entregó a su destino.
Cuando volvió a abrirlos se encontraba en la orilla, hecho una sopa, y frente a él la cara mojada de Simon Ramírez lo miraba serenamente.
Carlos Rey (1977, CABA), Licenciado en Bellas Artes, escritor, padre no arrepentido ypoeta. Publicó Cavidades (2008) y El poeta y yo y otros poemas (2018). Dirige la revista de poesía Katana.